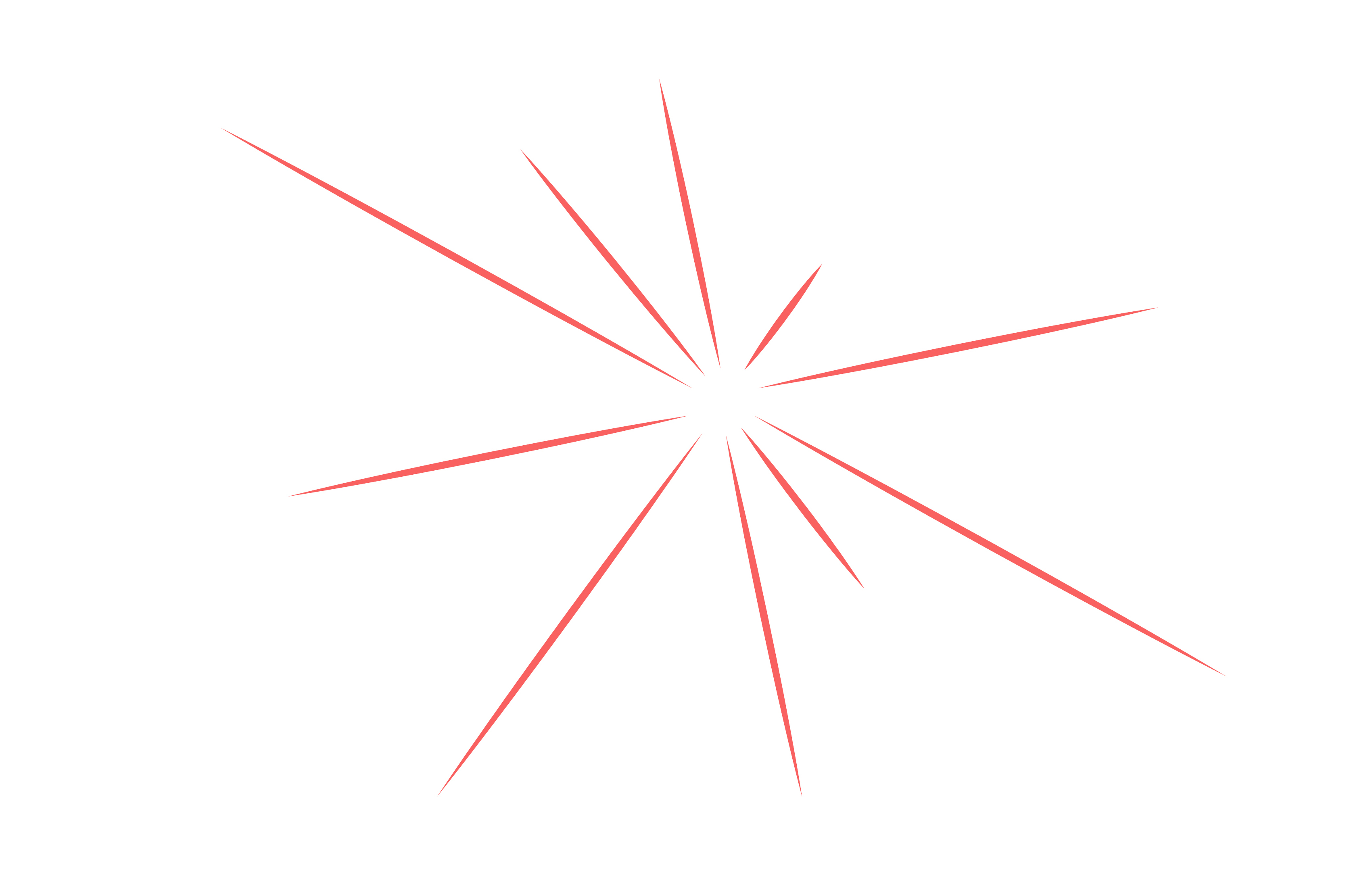Apocalipsis ahora: los zombis ya están aquí
La
pandemia zombi como metáfora de lo neoliberal a partir de la novela Zona Uno, de Colson Whitehead
Armando
Bustamante Petit (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Le
preguntó “¿Qué significa apocalipsis, papá?”, y su padre pulsó pausa y contestó:
“Significa que en el futuro las cosas serán peor incluso de lo que son ahora”.
Colson Whitehead
“Significa que en el futuro las cosas serán peor incluso de lo que son ahora”.
Colson Whitehead

Fuente: Harry para Pixbay
Un muerto viviente, lerdo y voraz, de rostro pútrido, arrastra solitario sus mocasines oscuros con borlas por una de las avenidas más ostentosas de Nueva York, la capital financiera del planeta, ahora con calles desiertas, celulares apagados, comercios vacíos y rascacielos desocupados como testigos mudos de algo que ya no es, que dejó de ser. El zombi lleva traje de raya diplomática oscuro y una corbata color rojo vivo, y, a pesar del lodo y la suciedad, su vestimenta aún sugiere el antiguo brillo de unas aspiraciones y un pasado no tan remotos. “Es una versión de algo anterior a la desgracia” (Whitehead, 2011, p. 272). El mundo ha caído bajo una peste tan ubicua como el capital cuya acumulación prometía un progreso sin límites, una vida regida por la competencia y las mieles del éxito traducido en consumo, en deseos inagotables que no terminaban nunca de satisfacerse. Un tiro en la cabeza –salido del rifle de un superviviente– pone fin al instinto desatado del caminante, a su marcha por la nueva geografía que los humanos que quedan se resisten a abandonar.
El apocalipsis zombi –es decir, la proliferación de muertos que no quieren quedarse muertos, de devoradores insaciables de lo humano– se torna, entonces, un vehículo para representar las consecuencias materiales y morales de una época poblada de supervivientes que malviven, resilientes, en condiciones extremas y competitivas.
Esta escena central de Zona Uno (2011), novela del estadounidense Colson Whitehead, condensa no solo una muestra más del tropo del zombi como metáfora crítica del consumismo, que ya George A. Romero había explorado en El amanecer de los muertos (1978), en el que un grupo de supervivientes atrincherados en un centro comercial acechado por hordas incansables de muertos vivientes se mantienen prestos a seguir consumiendo. También puede leerse como una actualización necesaria frente al imaginario neoliberal de, al menos, las últimas dos décadas. Un imaginario en el cual, a decir de Wendy Brown (2015), se han “economizado” incluso las esferas de la vida que, hasta entonces, no eran económicas y estaban regidas por otras tablas de valor (pp. 14 y 19). Un imaginario donde todo está en venta, donde la imagen y el éxito priman, donde se exalta el interés personal por encima del bien común, y donde la lógica del “sálvese quien pueda” y del “cada quien vela por sí mismo” resulta una continuidad decisiva entre el mundo contemporáneo y un ficcional páramo posapocalíptico. La subordinación absoluta al mercado de todas las dimensiones de la vida, el culto a la tecnología y a los simulacros de las pantallas, el despunte de las modas orgánicas y espirituales, la devoción por la juventud y el cuerpo, una lógica fría, como los cadáveres que toman la ciudad.[1]
El apocalipsis zombi –es decir, la proliferación de muertos que no quieren quedarse muertos, de devoradores insaciables de lo humano– se torna, entonces, un vehículo para representar las consecuencias materiales y morales de una época poblada de supervivientes que malviven, resilientes, en condiciones extremas y competitivas. Como señala Daniella Wurst (2022), citando a Alicia Montes, la narrativa zombi puede ser vista como “la materialización alienante de la crueldad de un sistema que produce seres descartables e inhumanizados. Estos muertos vivientes son la reproducción incesante de lo que ya hay en una sociedad inmunitaria y tanática, un sistema neoliberal cada vez más darwinista, donde los vínculos humanos se vuelven cada vez más precarios y prima la imposibilidad de construir comunidad”.
Siguiendo el mandato neoliberal del “nada es imposible” (Han, 2010), la novela de Whitehead nos sitúa en un Manhattan cercado que busca reconstruirse –industriosa y optimistamente– luego del apocalipsis zombi y de la “última noche” que ha barrido con el resto del país y, presumiblemente, del planeta, limpiándolo de los muertos que aún se arraigan –física y emocionalmente, se diría– en la Zona Uno. Este lugar es una burbuja de tensa calma donde el Gobierno provisional, ubicado en la periférica Búfalo, planea asentar la primera piedra del nuevo mundo recuperado y erigirla, a través del marketing y las relaciones públicas –incluidos gorritos, pines, patrocinadores y el eslogan “¡Nosotros hacemos el mañana!”–, en el símbolo del resurgimiento del fénix americano. El protagonista –a quien solo conocemos por su apodo, Mark Spitz, irónica referencia a un recordman olímpico que contrasta con su mediocre vida prepandémica– forma parte de una de las brigadas de limpieza que se dedican a deshacerse de los desechos de los zombis exterminados y habilitar la isla para su repoblación. El mundo de la plaga, que se resiste a abandonar sus antiguos códigos en su ilusorio proceso de “reconstrucción”, reproduce no solo las viejas estrategias de la sociedad del espectáculo y de las apariencias (Debord, (2010 [1967]); Han, 2012), sino incluso los antiguos estratos del viejo orden, con los limpiadores como el último escalafón de la estructura, mientras que “las antiguas amas de casa, los asmáticos crónicos y las viejas fabrican municiones sin parar, día y noche, en las cadenas de producción” (Whitehead, 2011, p. 41).
Pero no solo eso. La novela reproduce también una realidad en la cual la amenaza del zombi –en tanto ser descompuesto y omnipresente, en tanto entidad irreflexiva y arrastrada por sus instintos de consumo más primitivos[2], en tanto contagioso y sin cura (productor de lo idéntico, diría Han, 2010)– representa los efectos irreversibles de una sociedad espectacular[3] y de un mercantilismo globalizado que “contribuye a la explotación o a la degradación humana [...] porque permite que algo intrínsecamente horroroso o denigrante de sobremanera suceda al planeta” (Brown, 2015, p. 32). Esto es, un mundo azotado, precario, incierto, deshumanizado,[4] donde “volver a entrar en las antesalas de la civilización era siempre difícil” (Whitehead, 2011, p. 249).
¿No describe, acaso, el páramo distópico la llamada “destrucción creativa” que Zygmunt Bauman asocia a la “vida líquida” como característica central de la sociedad capitalista contemporánea, en tanto inestable, cambiante, fluida, en constante reinvención y estimulación, incapaz de permitir anclajes que establezcan vínculos humanos; una sociedad en la cual, como decían Marx y Engels, todo lo sólido se desvanece en el aire? ¿No refleja también lo que Lipovetsky (2002 [1983]) llamó “destrucción cool de lo social por un proceso de aislamiento” (p. 24)? En una realidad en la cual se rompe lo colectivo y desaparece toda noción de estabilidad, en el mundo líquido posapocalíptico, lo importante es el ahora. Aunque los fenixios de la novela crean que la reconstrucción es viable, no tardarán en reconocer el autoengaño y que no hay sentido alguno de futuro:
Esto son relaciones públicas –manifestó Ms. Macy–. Pasarán años antes de que podamos repoblar esta isla. Ni siquiera tenemos comida para el invierno (Whitehead, 2011, p. 564).
Como en la modernidad líquida de Bauman, en el apocalipsis no hay largo plazo ni lealtades capaces de sobrevivir. La fragilidad de los apegos –en la cual lo que se consume es inmediatamente desechado y reemplazado– encuentra, en la novela, una continuidad entre el mundo pre- y posdesastre. Amistades, amores, familia, territorios. El hogar se ubica donde se está a salvo por esta noche, pues, a la mañana siguiente, todo vuelve a empezar. Y a pesar de que se anhela encontrar un lugar y una compañía estable, lo que permanece más de lo debido se ve como sospechoso y limitante; la libertad que se tiene es frágil y en ella prospera la soledad. Así, se nos describe a Mark Spitz –desconfiado y despojado de todo lazo emocional– siempre en movimiento, en la búsqueda de un nuevo refugio que tendrá que abandonar a la carrera, sin tiempo para detenerse: “Dejó de juntarse con personas cuando se percató de que lo primero que hacía era calcular si podría dejarlas atrás” (Whitehead, 2011, p. 249). O, como señala Lipovetsky (2002 [1983]), “socialización y desocialización se identifican, al final del desierto social se levanta el individuo” (p. 24).
Destrucción creativa y desierto social, entonces, es lo del neoliberalismo actual, en donde, a pesar del imperativo de crecimiento y goce vía la economización absoluta, “ya no somos criaturas moralmente autónomas, libres o iguales, ya no elegimos nuestros fines o los medios para alcanzarlos [...], la interpretación del homo œconomicuscomo capital humano no solo deja tras de sí al homo politicus, sino al humanismo mismo” (Brown, 2015, pp. 51-52)[5]. O, en palabras de Bauman (2005), “lo que esta creación destruye son otras formas de vida y, con ello, indirectamente, a los seres humanos que las practican” (pp. 11-12). En la vida de la estepa pospandémica, despojada de humanidad, se impone una renovación constante y amenazadora de circunstancias: es también líquida en la medida en que es “precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante” (Bauman, 2005, p. 10). Es un lugar donde se materializa simbólicamente la autodestrucción contemporánea.
“Zona Uno propone una doble operación: retrata al monstruo en el que se ha convertido el sujeto súbdito de los mandatos neoliberales y, a la vez, representa su miedo de no estar a la altura, su terror a fracasar y a ser machacado en la rueda imparable del sistema”.
Así, las continuidades entre la realidad y la distopía que propone la novela se multiplican gracias al uso narrativo del tiempo –fragmentado y difuso–, así como de los paralelismos y espejos. Se construye una trama de recuerdos en la que –por momentos– se vuelven indistinguibles las escenas del viejo mundo, de los inicios del desastre y del propio presente apocalíptico, y en la que se refuerza la idea de la degradación humana, que se extiende desde la crítica del hoy hasta la ficción del mañana.
Uno se fundía en la oleada de muertos que volvían a casa en plena hora punta, ayudantes de abogado, empleados temporales que habían presentado su dimisión, mensajeros en bicicleta y masajistas de hombros caídos, la panoplia de ciudadanos en medio de su lenta descomposición. La enfermedad era un artesano meticuloso que aplicaba sus efectos con deliberación. Estaban cayéndose a pedazos, pero pasaría mucho tiempo antes de que la pieza estuviera terminada. Solo en ese momento podría ponerles su firma. Hasta entonces, caminaban. (Whitehead, 2011, pp. 244-245)
En ese sentido, Zona Uno propone una doble operación: retrata al monstruo en el que se ha convertido el sujeto súbdito de los mandatos neoliberales y, a la vez, representa su miedo de no estar a la altura, su terror a fracasar y a ser machacado en la rueda imparable del sistema, en la cual “cualquier individuo que se desvíe hacia otras búsquedas se arriesga, cuando menos, a la pobreza y a la pérdida de estima y solvencia, y, en casos extremos, al riesgo de supervivencia” (Brown, 2015, p. 21). Así, aquel zombi yuppie retratado en la novela –homo œconomicus por excelencia– evoca la captura de lo humano por la lógica maquínica de lo económico y lo aspiracional y, al mismo tiempo, la angustia de no cumplir con el mandato exitista, el temor de no encajar, de no prosperar, de ser engullido por la ciudad para ser luego expectorado: como un objeto de consumo más que pierde su utilidad. La vida líquida es, pues, una vida devoradora (Bauman, 2005, p. 18).
Ahora era uno de esos hombres de negocios despedidos o arruinados que fingen ir a la oficina por el bien de la familia y se pasan todo el día sentados en un parque [...] La ciudad cargaba desde hacía tiempo con su propia plaga. Su infección había convertido a esa criatura en un miembro de ese club de perdedores de otro tiempo, en uno más de los insolventes y de los engañados, de los inadaptados, de los desafortunados empedernidos. Surgían tambaleándose de viviendas de una sola habitación o se arrancaban del sofá cama destartalado de un pariente y avanzaban a trompicones bajo la luz para embarcarse en negocios miserables. Los había visto abrirse paso despacio por las aceras, llenos de congoja; sostener en la mano un café con exceso de crema, en la tasca de la esquina, en medio de las campañas del departamento de sanidad. Esa criatura que tenían delante era el hombre junto al que nadie se sentaba en el autobús, el místico demacrado que expresaba sus opiniones a voz en grito en el vagón de metro atestado de gente, aquello en lo que los recién llegados juraban que nunca se convertirían, pero en lo que, por supuesto, algunos se transformaban (Whitehead, 2011, pp. 272-274).
“No es difícil asociar los síntomas del PASD que afecta a los supervivientes –agotados y deprimidos, despojados del mundo tal y como lo conocían, y, al mismo tiempo, aplastados por su recuerdo– con la “sociedad del cansancio” esbozada por Byung-Chul Han como consecuencia del aislamiento y de los mandatos de rendimiento, goce y autoexplotación del mundo neoliberal”.
En esta línea, no es gratuito que la novela siga los pasos de un equipo de limpieza –es decir, de especialistas en la eliminación de despojos– ni que las cenizas húmedas que expulsan las incineradoras de cadáveres acosen a Mark Spitz durante sus salidas al páramo. “La eliminación de residuos es uno de los dos principales retos que la vida líquida ha de afrontar y abordar. El otro es el de la amenaza de verse relegado a los desechos” (Bauman, 2005, p. 19).[6] Pero este malestar no es el único extrapolable. La mayor parte de los supervivientes de la Zona Uno y de Búfalo, así como de los marketeramente optimistas campos de refugiados de Happy Acres y Sunny Days,[7] padecen de trastorno de estrés posapocalíptico (PASD, por sus siglas en inglés),[8] “una galaxia de disfunciones”, pues “el cien por cien del mundo estaba loco” (Whitehead, 2011, pp. 69, 126).
Según los especialistas, los síntomas incluían sentimiento de tristeza o infelicidad; irritabilidad o frustración, incluso por cuestiones de escasa importancia; pérdida de interés o de gusto por las actividades normales, menor deseo sexual, insomnio o sueño excesivo, cambios en el apetito que conducían a pérdida de peso o antojos de comida más frecuentes y aumento de peso, evocación de episodios traumáticos a través de alucinaciones o recuerdos recurrentes, desasosiego o intranquilidad, facilidad para dar respingos o sobresaltarse; pensamiento, habla o movimientos corporales más lentos; indecisión, propensión a distraerse y menor concentración; una fatiga, un cansancio, y una pérdida de energía tales que incluso las tareas pequeñas parecían requerir un gran esfuerzo; sentimiento de inutilidad o de culpa; pensamientos contradictorios al concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas; frecuentes meditaciones sobre la muerte, el hecho de morir o el suicidio; ataques de llanto sin motivo aparente, en contraste con los que provocaba el recuerdo del mundo caído; problemas físicos sin explicación tales como dolor de espalda, tensión arterial y ritmo cardíaco elevados, náuseas, diarrea y dolores de cabeza. Y ni que decir tiene, pesadillas (Whitehead, 2011, p. 127).
No es difícil asociar los síntomas del PASD que afecta a los supervivientes –agotados y deprimidos, despojados del mundo tal y como lo conocían, y, al mismo tiempo, aplastados por su recuerdo– con la “sociedad del cansancio” esbozada por Byung-Chul Han como consecuencia del aislamiento y de los mandatos de rendimiento, goce y autoexplotación del mundo neoliberal. “La carencia de vínculos, propia de la progresiva fragmentación y atomización social, conduce a la depresión”, dice Han (2010, p. 29), del mismo modo que “lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento, como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardomoderna” (p. 29).
Estas secuelas –agresivas y, se diría, autoimpuestas– pueden vincularse simbólicamente no solo con los supervivientes de la Zona Uno, sino también con los propios zombis, en tanto personas infectadas, en lenta descomposición y en constante competencia por los mismos recursos.[9] Supervivientes y zombis forman parte del mismo círculo simbólico de la autodestrucción. “Almas agotadas, quemadas”, en términos de Han (2010), cuya depresión “refleja aquella humanidad que dirige la guerra contra sí misma” y donde “víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse” (pp. 29-32). Los estragos del PASD, como la novela reconoce, remiten a problemas de socialización previos a la Última Noche:
“Los supervivientes tienen dificultades o son incapaces de crear nuevos vínculos”, al menos eso peroraban los últimos diagnósticos, aunque un cínico podría identificar este hecho como una característica de la vida moderna meramente intensificada o afinada al declararse la epidemia (Whitehead, 2011, pp. 124-125).
En ese sentido, el mundo prepandémico descrito en la novela es tanto o más sospechoso y fallido –falso, supuestamente sin faltas ni grietas– como la propia caída de la humanidad. Los neoyorquinos descritos por Whitehead recuerdan a los personajes del poema Naturaleza muerta en Innsbrucker-Strasse, de Antonio Cisneros: tienen fe en el futuro; consumen grandes sumas al crédito; corren todas las mañanas; comen legumbres crudas y sin sal; hacen yoga; compran autos del año y ropa costosa; van a restaurantes orgánicos; son adictos a la tecnología, a la televisión y a las modas de turno; en fin, “se les ha dado por ser eternos”. Esto último –y su existencia funcional al sistema de consumo– termina por desembocar en su transformación literal en seres que no mueren, habiendo sido previamente, se podría decir, muertos en vida. Y en los márgenes de todo aquello, están los Mark Spitz, individuos de la medianía de principios del siglo XXI, empleados en call centers, community managers y similares, que se pasan la vida averiguando “cómo sobrevivir, buscar y juntar el dinero para el alquiler, conseguir un plato de fideos japoneses” (Whitehead, 2011, p. 33).
La novela delinea, entonces, por un lado, un territorio poblado por entes movidos por sus pulsiones más primarias; y, por otro lado, por supervivientes, antaño piezas estropeadas en una maquinaria exitista que les dio la espalda “en la vida normal” y que ahora, en el fin del mundo, encuentran un campo abierto en el cual destacar sigue siendo sobrevivir, pero bajo otras lógicas. “Muchos de los miembros altamente funcionales de la sociedad habían resultado muertos, dejando que especímenes mediocres como él progresaran un poquito” (Whitehead, 2011, p. 167). Un mundo, pues, de supervivencia, un mundo vaciado de humanidad. En ese sentido, para Brown (2015), “el potencial de la especie humana no se realiza a través de la lucha por la existencia y la acumulación de dinero, sino más allá de ella” (p. 54). Traducido en términos posapocalípticos, sobrevivir no es vivir. Tanto para el zombi como para el superviviente, tanto para el neoyorquino contemporáneo como para el de la Zona Uno. Whitehead traza al sujeto que “lo tiene todo”, pero que –en un nivel más profundo– está desorientado y ha perdido el control de hacia dónde va al interior de un colectivo en riesgo. La no-reflexión puede entenderse como un abismo social que nos lleva al apocalipsis, con una parada previa condenada al fracaso: la Zona Uno como el lugar, la burbuja, de la última utopía (im)posible.
En esa medida, el pasado es algo que atraviesa la novela como una nostalgia peligrosa, cargada de dolor. “Nunca aparecían cuando estabas alerta. Venían a por ti cuando tenías un pie en el pasado, recordando una noción muerta de seguridad” (Whitehead, 2011, p. 258). Incluso algunos zombis –y esto hace de la propuesta de Whitehead algo novedoso en el género– se aferran a su pasado como un último intento de resistencia: junto a los skels (‘esqueletos’) –zombis típicos, agresivos y rabiosos– están los straggs (‘rezagados’), no-muertos que, inmutables, se quedan suspendidos en las actividades que les dieron sentido en vida, ya sea vigilar viejos recuerdos en el comedor de casa o archivos en la oficina. “Los straggs posaban para una foto y no volvían a moverse jamás, atrapados en una instantánea de sus vidas” (Whitehead, 2011, p. 190). En esta imagen del zombi petrificado podemos rescatar la desazón que Gonzalo Portocarrero (2010) intuía en el sujeto contemporáneo:
El pensamiento se interrumpe y nos quedamos detenidos en un desgarramiento que no podemos superar [...], somos asaltados por esas posibilidades que no habiendo sido realizadas en nuestro pasado nos reclaman un presente muy distinto al que vivimos [...] Nos sentimos muertos en vida, radicalmente insatisfechos (pp. 249-250).
“La Zona Uno, primero mortalmente desierta y luego invadida por la putridez, es un organismo abandonado, el eje bursátil de un mundo infectado por una plaga autogenerada, vacío ya de sentido y de instituciones, de autoridad y de reglas, una zona muerta y estéril donde ya nada puede crecer y donde todo vegeta o deambula”.
No sorprende, entonces, que, en la recta final del fin de semana que retrata la novela, cuando está por terminar el domingo –que no es de resurrección–, la ilusión de la Zona Uno se derrumbe ante el súbito e inesperado despertar de los straggs convertidos en furiosos skels que arrasan todo a su paso, barricadas que caen como castillos de naipes ante un soplido de realidad. “Estaba volviendo a suceder: el fin del mundo. Los últimos meses habían sido una pausa, un respiro antes del recomienzo de la aniquilación. ‘Esta vez no podemos engañarnos con que vamos a salir de esta con vida’” (Whitehead, 2011, p. 576). En ese sentido, Zona Uno comparte aires pesimistas con Los muertos no mueren (2019), film de Jim Jarmusch cuyos personajes repiten sin cesar: “Esto va a acabar mal”.
Tiró su rifle nuevo y cogió el viejo. Esa arma lo había llevado hasta allí atravesando la Zona. Lo sacaría de ella. Ahora no comprendía por qué habían intentado arreglar esa isla, para empezar. Mejor dejar que el cristal roto sea cristal roto, que se rompa en pedazos más pequeños y se convierta en polvo y se disperse. Dejar que las grietas entre las cosas se agranden hasta que dejen de ser grietas y se conviertan en los nuevos lugares para las cosas. En ese punto se hallaban ahora. El mundo no estaba acabándose: se había acabado ya y ahora se encontraban en el nuevo lugar. No lo reconocían porque nunca lo habían visto antes (Whitehead, 2011, pp. 581-582).
Un pesimismo similar puede decirse que transmite el espacio de Zona Uno. Su zombificación. La destrucción irónica del centro financiero del mundo va de la mano con la del alma humana.[10] Las calles y tiendas, los restaurantes y rascacielos, se convierten, en la ficción, en un gran cementerio de lo humano. La Zona Uno, primero mortalmente desierta y luego invadida por la putridez, es un organismo abandonado, el eje bursátil de un mundo infectado por una plaga autogenerada, vacío ya de sentido y de instituciones, de autoridad y de reglas, una zona muerta y estéril donde ya nada puede crecer y donde todo vegeta o deambula. Ha sido tomada y aplastada sobre los vestigios de lo que alguna vez fueron corporaciones, comercios, estaciones de metro repletas de oficinistas, y focos infinitos de entretenimiento y publicidad. Es la materialización de esa “destrucción creativa” ubicada en línea también con la “ruinización” que Cynthia Vich (2022) ha asociado con los escombros dejados por la lógica del capital y del progreso neoliberal que avanza destruyendo, degradando, deshumanizando y –en este caso– zombificando aquello que no le es útil o funcional, amenazándolo todo.
Era el estereotipo de la Nueva York que hablaba deprisa, andaba deprisa y te despedazaba con ansia destilada en unos poderosos ochocientos metros. Te sientes fuera de lugar. Ese monstruo te devorará (Whitehead, 2011, p. 104).
Las ruinas de Nueva York –plagadas de muertos vivientes, sin el brillo del Times Square y de los anuncios LED– pueden ser vistas, desde el lente de Whitehead, como el alma llena de huesos podridos y carne desgarrada que se esconde bajo las pantallas gigantes de lo contemporáneo. La ciudad que nunca duerme se torna la ciudad que deja de vivir (y morir), donde dormir sin tener que salir huyendo es imposible no por el vitalismo del progreso, el consumo o las luces que nunca se apagan, sino por su reverso: la oscuridad, el temor que no deja de acechar, una realidad en la que Spitz “aprendió a permanecer inmóvil, a sumirse en un sueño lo bastante ligero, sin embargo, como para poder percibir y reaccionar ante el peligro” (Whitehead, 2011, p. 200). La caída de una ciudad símbolo, la capital de un sistema que condiciona –y coacciona– la existencia según sus mandatos.
“No está usted en el sistema. Podría perfectamente no existir”. ¿Dónde estaba ahora el sistema, después de la catástrofe? Durante muchísimo tiempo, había sido un puño invisible suspendido sobre sus cabezas, pero ahora los dedos estaban abiertos, deslavazados, y todo se escurría entre ellos, todo se escapaba (Whitehead, 2011, p. 40)
En esta nueva vida, pues, las imágenes de la antigua normalidad acechan como lo hacen los propios zombis: individualismo, consumo, mandatos, jerarquías, productividad y competitividad, supervivencia, ecos de la cultura de masas, mercantilismo, un mundo plagado de entes –vivos y muertos–, la dinámica neoliberal actual que resuena a cada momento. Y al centro, el ser humano común, el superviviente, ese que –en otra realidad– supuestamente no estaba predestinado a nada, paria y a la vez eslabón de un sistema que ha dejado de existir, pero cuyos ecos –sin embargo– siguen presentes. Opresión, despersonalización, absurdo, vaciamiento contemporáneo. La representación de Whitehead funciona, como todo arte, como una manera de transparentar los antagonismos y las faltas que no estamos dispuestos a admitir como sociedad,[11] hacerlos visibles, desocultarlos y, en ese proceso de desacuerdo con la realidad, ejercer una comprometida defensa de lo humano.

Fuente: Editorial destino
Zombis. ¿Qué mejor imagen para representar el desprecio actual por el pensamiento crítico y la reflexión detenida del arte que un mundo invadido por seres que deambulan sin rumbo, sin lenguaje ni razonamiento, movidos por la inercia de su hambre? ¿Qué mejor imagen que la de alimentarse de cerebros, es decir, efectuar la destrucción literal del pensar? Zombis. Una soledad compartida en la masa de seres inconexos que vagan ensimismados y alejados de cualquier noción de proyecto colectivo, un adversario que no ceja en su esfuerzo, como la persistencia de una lógica cultural nociva. Zombis. Autómatas, mecánicos, llevan el arte de la vida líquida y del cinismo[12] a otro nivel, “la aceptación de la desorientación, la inmunidad al vértigo y la adaptación al mareo, y la tolerancia de la ausencia de itinerario y de dirección y de lo indeterminado de la duración del viaje” (Bauman, 2005, p. 12). Zombis. Individuos de un mundo posapocalíptico acéfalo que, a pesar de los intentos de mantener un Gobierno, convierten el sueño neoliberal del Estado mínimo en pesadilla; la desregulación última de la vida y de la política, en la estepa desierta de la humanidad. Zombis. Sujetos también de la “desaparición de la vergüenza” –en términos de J. A. Miller–, en la medida en que muestran nuestra verdadera faz, sin máscaras ni imposturas, son el monstruo que se ve en el reflejo de su propio interés e instinto,[13] donde “la desaparición de la vergüenza cambia el sentido de la vida [...] porque cambia el sentido de la muerte [...], instaura el primum vivere como valor supremo, la vida ignominiosa, la vida innoble, la vida sin honor” (2004, p. 6). Muertos vivientes que son, a fin de cuentas, espejos especulares de nosotros mismos. Como señala J. J. Adams (2010), antologador de literatura del género, “los zombis son un enemigo que solía ser como nosotros, en el que nos podemos convertir en cualquier momento” (p. 7). Y así lo plasma, lo alerta, Colson Whitehead: “A menudo reconocía algo en esos monstruos, se parecían a alguien a quien había conocido o amado” (2011, p. 36). El mundo zombi, en ese sentido, es solo un sinceramiento, una caída de las caretas, de los engendros que, acaso, ya están aquí.
[1] Resulta iluminador que las consecuencias del narcisismo contemporáneo se representen, en la novela, con aquello que más se teme: la degradación extrema del cuerpo y la belleza. En este caso, se trata de algo demacrado, huesudo, descompuesto, imposible de mirar en un espejo sin sentir repulsión, y que, sin embargo, no piensa en otra cosa que en su propio deseo.
[2] Una existencia sin Ley que, siguiendo a Recalcati (2013), sería “impulso acéfalo, tendencia al goce más inmediato, vida dominada por el instinto, vida apegada a la vida, vida sin destino mortal” (p. 34). Es decir, no-vida: “vida sin vida, vida apagada” (p. 35).
[3] “El espectáculo, como inversión concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no vivo”, ha dicho Debord (2010 [1967]). El espectáculo nos sometería en la medida en que la economía lo hace, degradando el ser en tener y el tener en parecer (pp. 38, 42).
[4] “El neoliberalismo es la racionalidad con que el capitalismo finalmente devora a la humanidad”, a decir de Brown (2015, p. 55).
[5] Economización y consumismo que devienen en deshumanización. “La vida humana es en efecto ‘humana’ porque no puede encajonarse en la mera satisfacción de necesidades”, a decir de Massimo Recalcati (2013, p. 41).
[6] La vida del páramo es, en esa medida, equiparable a la vida líquida descrita por Bauman (2005): “La supervivencia de dicha sociedad y el bienestar de sus miembros dependen de la rapidez con la que los productos quedan relegados a meros desperdicios y de la velocidad y la eficiencia con la que estos se eliminan” (p. 11).
[7] Acres Felices y Días Soleados, respectivamente.
[8] Post-Apocalyptical Stress Disorder. El acrónimo PASD, además, juega con ironía con la palabra PAST, pasado, para enfatizar aún más la experiencia traumática del apocalipsis y los vínculos con lo que se ha “perdido”.
[9] “Los zombis se socavan a sí mismos a través de su propio éxito, creando competidores adicionales por la comida hasta que todas las fuentes de alimento también se convierten en zombis” (Carroll, 2012, p. 41).
[10] Aquí conviene citar nuevamente a Wendy Brown (2015): “Lo más sorprendente de esta nueva homología entre la ciudad y el alma es que sus coordenadas son económicas y no políticas” (p. 21).
[11] Va en la línea de lo que Jordan S. Carroll ha identificado sobre la epidemia zombi: “Representa el horror de peligros no percibidos, imprevistos y, a menudo, autorreflexivos que surgen en la era contemporánea [...] Además, mientras que [otras] formas anteriores de peligro eran personales o al menos ubicables, el zombi es global y difuso” (2012, pp. 41-42).
[12] Portocarrero ha asociado la falta de vergüenza del cínico con la frase popular “No tiene sangre en la cara”, como “designando a un muerto en vida. A alguien desconectado de su cuerpo” (2010, p. 251).
[13] “El bárbaro es el ser instintivo que yo mismo soy”, decía Freud, nos recuerda Recalcati (2013, p. 49).
Referencias
Adams, J. J. (2010). Zombies 2. Antología. Planeta.
Bauman, Z. (2005). Vida líquida. Paidós.
Brown, W. (2015). El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Malpaso.
Carroll, J. S. (2012). The Aesthetics of Risk in ‘Dawn of the Dead’ and ‘28 Days Later’. Journal of the Fantastic in the Arts, 23, 1(84), 40-59. International Association for the Fantastic in the Arts. https://www.jstor.org/stable/24353148
Cisneros, A. (2004). Por la noche los gatos: poesía 1961-1986. Fondo de Cultura Económica.
Debord, G. (2010 [1967]). La sociedad del espectáculo. Pre-Textos.
Han, B. (2012). La sociedad de la transparencia. Herder.
Han, B. (2010). La sociedad del cansancio. Herder.
Jarmusch, J. (2019). Los muertos no mueren. Focos Features.
Lipovetsky, G. (2002 [1983]).La era del vacío. Anagrama.
Miller, J. A. (2004). Nota sobre la vergüenza. Freudiana, 39, 7-24. https://1library.co/document/qv9xn30y-miller-jacques-alain-notas-sobre-la-verguenza.html
Portocarrero, G. (2010). Figuraciones del cínico. En Oído en el silencio. Ensayos de crítica cultural. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
Recalcati, M. (2013). El complejo de Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del progenitor. Anagrama.
Romero, G. A. (1968). La noche de los muertos vivientes. Image Ten.
Romero, G. A. (1978). El amanecer de los muertos.Laurel Group Inc.
Vich, C. (15 de junio del 2022). Escombros de la Lima neoliberal: a punto de despegar (2015) [Ponencia]. Ficciones de neoliberalismo en América Latina. Lima PUCP. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=731503717891598
Whitehead, C. (2011). Zona Uno. Epublibre, Titivillus editor digital.
Wurst, D. (17 de junio del 2022). Lo que arrastran los zombies: neoliberalismo, la crisis de 2001 y Vienen Bajando: primera antología argentina del cuento zombie (2001) [Ponencia]. Ficciones de neoliberalismo en América Latina. Lima PUCP. https://www.facebook.com/maestriaenestudiosculturalespucp/videos/537298564692927