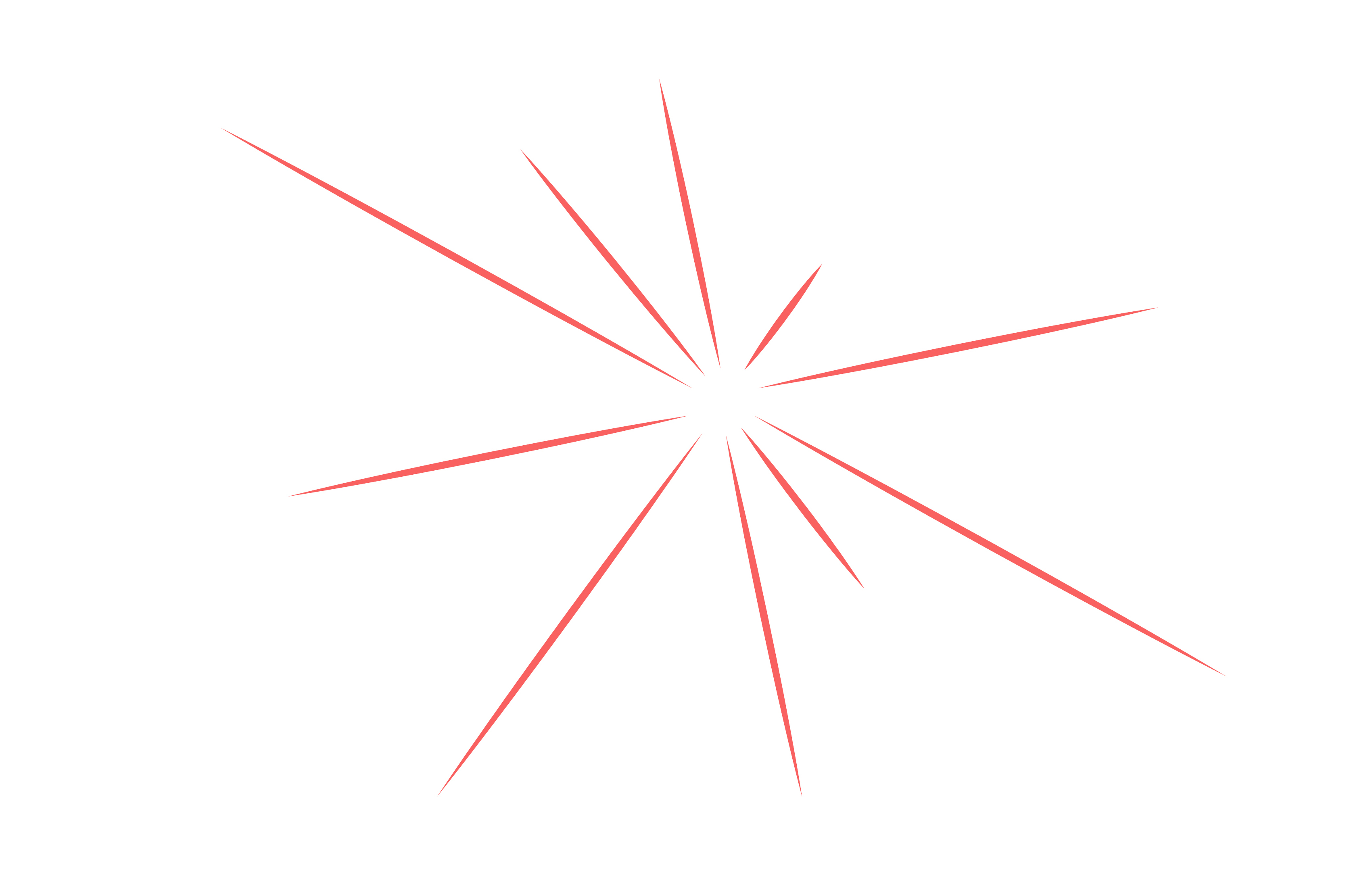Turismo en tiempos narcisistas
Wilfredo Ardito Vega (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Palabras clave: turismo, sociedad del espectáculo, hipervisibilidad, hipercomunicación, sociedad del rendimiento
En el año 2013, cuando mi mamá iba a cumplir ochenta años, mis hermanos y yo decidimos regalarle un viaje a Italia. Nos parecía justo que alguien que se había dedicado durante muchos años a cuidar de nosotros, de sus nietas y finalmente de mi papá, tuviera esa oportunidad. Yo fui el hijo designado para acompañarla, compramos un tour y durante dos ajetreadas semanas recorrimos Roma, Florencia, Venecia y otras ciudades italianas. Al retorno, hice imprimir las fotografías que coloqué en un álbum para que mi mamá las pudiera ver.
No imaginábamos entonces que, en los siguientes diez años, mi madre y yo volveríamos a viajar a Europa sucesivamente, generando gran expectativa en familiares y amigos, quienes, enterados por las redes sociales, siempre preguntan dónde será el siguiente recorrido.
Sin embargo, entre las fotografías del viaje a Italia de 2013 y las más recientes existen diferencias radicales. Ahora cuidamos que en las fotos solamente salgamos nosotros, mientras que en las primeras fotos aparecía mucha gente. En general, lucimos ahora mucho mejor, porque ambos queremos vernos juveniles y alegres. Mi mamá siempre desea estar elegante y bien peinada antes de enviar las fotos a sus contactos. Por cierto, apenas llegamos a un hotel, me pide que le active la señal del wifi en sus dos celulares y que le busque una peluquería en las inmediaciones.
“La manera en que se realiza el
turismo refleja los cambios tecnológicos
y culturales que atraviesan muchas
sociedades”.
turismo refleja los cambios tecnológicos
y culturales que atraviesan muchas
sociedades”.
¿Qué nos pasó en estos diez años? En realidad, creo que lo mismo que a muchos turistas: gracias a la tecnología, el viaje ya no es solamente una experiencia nuestra, sino que es compartida con nuestros familiares y amigos. Ellos ven las fotografías que nos hacemos en Viena, San Petersburgo o Atenas, muchas veces a los pocos segundos de ser tomadas, y esa interacción marca también nuestro comportamiento. En las siguientes líneas, reflexionaré sobre cómo la manera en que se realiza el turismo refleja los cambios tecnológicos y culturales que atraviesan muchas sociedades.
Fuente: Ciudad del Vaticano, febrero de 2013 (Fotografía del autor).

Fuente:
Córdoba, febrero de 2020 (Fotografía del autor).
¿Compartiendo imágenes o identidades?
Como señala Boris Groys (2014), en las últimas décadas, gracias al impacto de los medios digitales, ha cambiado la perspectiva sobre la producción de imágenes: ya no es el privilegio de una minoría de especialistas, sino que somos millones de personas quienes producimos y compartimos imágenes del mundo y de nosotros mismos. Las imágenes que difundimos permiten que nos convirtamos en objeto de atención y observación, aunque también de vigilancia y control (pp. 13-14). En la actualidad, quienes participamos en las redes sociales construimos una imagen de nosotros mismos, una persona pública (a pesar de que supuestamente cada uno ha formado su propia red privada). De esta manera, en palabras de Han (2013), cada sujeto es objeto de su propia publicidad (p. 29).
Es evidente que las imágenes que se comparten tienen que ver con la identidad que cada uno quiere mostrar: el profesional exitoso, la madre realizada, el interminable juerguero, la pareja enamorada, el esforzado deportista, el sibarita, el chistoso, el activista… Las redes permiten proyectar una imagen que termina siendo consumida por muchas personas y estas, a su vez, retroalimentan al personaje original. De esta manera, muchas personas terminan representando el espectáculo de la vida que desean vivir. Algunos, los llamados influencers, logran inclusive que ese personaje les genere ingresos económicos.
De hecho, aunque Guy Debord (2010 [1967]) no conoció las redes sociales cuando escribió sus reflexiones, es como si viviéramos a plenitud la sociedad del espectáculo que describió, porque la afirmación de la apariencia es más importante que la propia realidad y la vida humana queda reducida a una apariencia (p. 40). Además, la exposición permanente de una determinada identidad es también una forma de construirla y afirmarla ante uno mismo.
Es evidente que la tecnología ha cambiado la forma en que los seres humanos nos comportamos en los viajes. Ha profundizado la tendencia a exhibirnos, ha permitido que más gente nos vea viajar y que estemos preocupados no solamente por compartir imágenes, sino por cumplir con UNA imagen.
Tengo la impresión de que el turismo actual es una de las mejores muestras de esta acumulación de espectáculos a la que alude Debord (2010, p. 37). No se trata solamente de disfrutar y pasarlo bien, sino de mostrarlo. Inclusive, a veces ni siquiera es tan importante el verdadero disfrute, sino la apariencia, porque lo que aparece es lo bueno (p. 41). Y, si no hay exposición, parece que no hubiera experiencia, porque en esta época de obsesión con la transparencia, las cosas son cuando se exponen (Han, 2013, p. 25).
“El turismo implica una puesta
en escena en la que cada uno es
productor de imágenes”.
De hecho, el turismo implica una puesta en escena en la que cada uno es productor de imágenes que dirige a un público específico, aunque algunos individuos, los turistas profesionales que aparecen en Instagram o en Youtube, buscan dirigirse a públicos masivos. Sin embargo, en ambos casos la idea de viajar para desconectarse ya quedó atrás: ahora uno busca siempre estar comunicado.
En este contexto, compartir las imágenes de un viaje turístico constituye una afirmación de éxito sea en lo familiar, lo laboral, lo económico o todo junto. Al fin y al cabo, quienes viajan por turismo son quienes pueden permitírselo y las fotos son una manera de difundirlo en medio de la actual “tiranía de la visibilidad” (Han, 2013, p. 30). Existe, además, la presión para hacer que el éxito sea “oficial”, mostrando una misma escena, una foto obligatoria, como ocurre con Machu Picchu, la Gioconda o la Torre Eiffel. Se trata de lo que en las guías turísticas denominan un MUST, para señalar las conductas que uno “debe” seguir y las fotos que “debe” tomarse.
Por supuesto, al encontrarnos en una época líquida, como señala Bauman (2007, p. 9), donde nada es permanente, el turista también quiere estar al día: ir a la última catarata, a la montaña recién descubierta, al nuevo point. Nadie quiere quedarse atrás después de ver las fotos de los amigos o, más bien, uno quiere ser el primero del grupo en hacerlo. Así pueden surgir nuevos MUST fotográficos, como en el Perú ha ocurrido con la Montaña de los Siete Colores. También aparecen algunos MUST efímeros como determinadas formas de posar en una foto: en pleno salto o desnudos en un lugar histórico, como algunos turistas hacían en Machu Picchu hace unos años.
Además, como la apariencia es más importante que la propia realidad, en varios países se crean realidades ficticias, como calles o barrios europeos en China o en Japón, elaboradas para ser visitadas como un parque temático y tomarse fotos. También en ciudades como Quito, Panamá y Medellín he visitado aldeas ficticias construidas para los turistas. En esas aldeas no falta nada: las casitas típicas, la plaza, la iglesia, la municipalidad... solamente falta que sean reales.
Turismo y desborde de experiencias
Aunque uno de los requisitos fundamentales para el turismo es contar con tiempo libre, es decir tiempo en el que no se trabaja o, como se señala en España, tiempo de ocio, esto no quiere decir que el turista sea verdaderamente libre en ese tiempo, puesto que ha de comportarse según patrones preestablecidos. Como indica Debord (2010), el ser humano no es libre en ese tiempo de ocio como supuestamente se pretende (p. 48).
En realidad, el turismo es una de las formas más visibles de la transformación social donde hemos pasado de la coacción al placer (Lipovetski, 2012, p. 17) o, como señala Han (2012), donde hemos pasado de la sociedad del disciplinamiento, donde había muchas prohibiciones y deberes, a la sociedad del rendimiento, donde hacemos muchas cosas y sentimos que, como podemos, debemos hacerlo (p. 25). En los países desarrollados muchas personas sienten que deben hacer turismo al menos tres o cuatro semanas al año, que deben acumular experiencias como si fuera una obligación: tres castillos, dos catedrales, cuatro museos, un café famoso y la casa donde nació un personaje egregio.
“No solamente hay una
presión por ser felices,
sino por parecer felices.”
presión por ser felices,
sino por parecer felices.”
Al mismo tiempo se debe mostrar que el viaje no es agotador, sino una experiencia feliz. Por eso, muchos turistas, además de sus fotos en lugares famosos, comparten las imágenes de los platos que comen, de las habitaciones del hotel, de las visitas a discotecas o a mercados típicos, convirtiéndose en permanentes actores para su público. Así se producen los fenómenos que señala Han (2013): hipervisibilidad, porque nada se oculta, e hipercomunicación (p. 30). No solamente hay una presión por ser felices, sino por parecer felices, como indica Debord (2010) al referirse a la sociedad del espectáculo (p. 43).
Igualmente, se ha alterado nuestra capacidad de conocer. Ya desde antes los viajes turísticos se caracterizaban por transmitir información superficial y poder trasladarse rápido de un lugar a otro, pero en la actualidad esta conducta se hace más acelerada y la gente misma ya no quiere tener información, sino simplemente acumular imágenes que no permitan mayor reflexión (Han, 2013, p. 32).
Por eso es que buena parte de la actividad turística es una acumulación de visitas sin conexión alguna: los tours llevan en la misma tarde a visitar una laguna romántica y un campo de concentración; se pasa de un museo a un mercado, de una abadía a una piscina. Simplemente se trata de una adición de experiencias, entre las que es imposible trazar una narrativa (Han, 2013, p. 61) y, de hecho, no es una narrativa lo que se está buscando.
Turismo en la sociedad líquida
En el turismo existe una permanente necesidad de seguir consumiendo, porque lo único que se logra cuando se satisface el ansia de consumir es anhelar consumir más. Muchas veces, apenas uno regresa la experiencia que vivió ya no es tan importante como planificar el siguiente viaje, siempre comenzando de nuevo (Bauman, 2007, p. 10). Prima una cultura de aceleración de experiencias (Han, 2013, p. 59), al punto que en un mismo viaje se pueden visitar dieciocho países.
Por supuesto, viajar y hacer turismo no son una obligación cuyo incumplimiento acarree una sanción… pero el imperativo está en uno mismo. De esta manera, hay quienes han logrado una sofisticación que les permite pasar la vida de ciudad en ciudad, cambiando de país o inclusive de continente sin pertenecer a ningún lugar en específico (Bauman, 2007, p. 12). No son turistas, sino hombres o mujeres de negocios, funcionarios internacionales, directivos de ONG o instituciones académicas que pasan buena parte del año trasladándose de un aeropuerto a otro. Tras la pausa que significó la pandemia, este comportamiento ha vuelto a ser reasumido como estilo de vida. Esas personas saben que en todas partes encontrarán Internet, wifi, capuchinos y ensaladas, en una especie de vida líquida donde la relación con el espacio es efímera y uno realmente no pertenece a ninguna parte.
En realidad, el turista es por definición el que no pertenece al lugar que visita, pero muchas veces se siente atraído superficialmente por los que “pertenecen” (Bauman, 2007, p. 14), por quienes mantienen su cultura, aquellos con quienes es posible tomarse una foto. Después, en el celular o en la tablet, la foto permitirá apreciar el contraste del otro con uno mismo y afirmar la propia identidad.
Relaciones efímeras sin cohesión social
Ahora que el turismo se hace masivo, pueden aparecer verdaderas muchedumbres en los lugares típicamente turísticos como la Fontana di Trevi o el Partenón, y también en las calles de muchas ciudades, pero en el fondo cada turista aparece por su lado, con su propia misión. Podemos estar todos juntos emocionados esperando aparecer las estatuillas medievales cuando den las doce en un reloj famoso, pero a los pocos minutos todos nos dispersamos. Así, en ruinas, museos o aeropuertos nos juntamos efímeramente en una multitud de seres aislados, en una “muchedumbre solitaria” (Debord, 2010, p. 48), como los pasajeros del metro.
De esta forma, el turista se acostumbra a las relaciones cercanas y efímeras: sabe que pasará cuatro o seis horas al lado de otro pasajero en el avión o en el tren y no lo volverá a ver en su vida. El personal de las aerolíneas, de los hoteles y de los restaurantes ha asumido este carácter efímero de las relaciones como parte de su actividad y, especialmente en el caso de los restaurantes, puede atreverse a cometer pequeños actos de aprovechamiento hacia un turista que no cometería con un connacional, desde entregar un billete falso hasta cobrar un precio excesivo por un producto de dudosa calidad. Estos hechos me recuerdan cuando Gonzalo Portocarrero (2010) señalaba que los peruanos podemos cometer más transgresiones en un ambiente anónimo (p. 306), pero lo mismo parece vigente para otras sociedades, es decir, es más fácil aprovecharse de una situación (“ser vivo”) cuando no existe un vínculo social.
Sin embargo, ¿se puede realmente pretender una comunidad de valores, una cohesión social, un sentimiento de unidad con gente a la que jamás se espera ver nuevamente? En realidad, para el turista ni siquiera funciona el pacto social del que hablaba Portocarrero (2010, p. 305), sino, a lo mucho, la simple obediencia a las normas más esenciales (abrocharse el cinturón, mostrar el pasaporte, dejar la habitación antes de mediodía).
“En la experiencia turística,
se enfatiza de manera permanente
la desigualdad, dado que la
capacidad económica determina
el asiento del avión, el tipo de habitación,
la comida, la bebida, etc.”.
La actividad del turista no implica tampoco compartir el principio de igualdad, porque, en la mayoría de casos, no se encuentra en una relación horizontal con los habitantes de muchas localidades que visita, sino que tiene muchos más recursos y posibilidades. La inexistencia de una noción de igualdad en una sociedad, según Portocarrero (2010), explica muchas actitudes transgresoras, porque no se percibe al “otro” como un individuo digno de respeto (p. 309). Y, en la experiencia turística, se enfatiza de manera permanente la desigualdad, dado que la capacidad económica determina el asiento del avión, el tipo de habitación, la comida, la bebida, etc. Inclusive proliferan los términos como Salón VIP, Premier, Class, Plus, exclusivo, superior, etc.
Entre la transgresión y el cinismo
Así como es más probable que el mozo de un restaurante time a un extranjero, también la ausencia de referentes morales comunes permite que algunos turistas se conviertan en transgresores permanentes. De hecho, el turismo de transgresión o desenfreno se ha vuelto un fenómeno en algunos lugares como Ámsterdam, Ibiza o Cancún, existiendo inclusive programas de televisión para mostrarlo. Para lograr la posibilidad de goce sin ataduras, se programan cruceros para solteros o hoteles solamente para adultos. Se buscan relaciones sexuales sin compromiso ni duración (Lipovetsky, 2012, pp. 76-77). En algunos casos, la transgresión también puede implicar la falta de respeto por las normas de un país que en el fondo menosprecian (desde quienes dañan el patrimonio incaico en el Perú hasta quienes cometen desmanes en las ciudades españolas o italianas).
Sin embargo, lo más común no es llegar a una transgresión, sino realizar el viaje bajo la compulsión del disfrute (como puedo, debo hacerlo), tomando en cuenta diversas perspectivas, de acuerdo al gusto personal, desde la experiencia gastronómica hasta el encuentro con la naturaleza, desde el viaje de sanación hasta el viaje de compras. En todos estos casos se experimenta el narcisismo (aún en las experiencias de sanación, turismo esotérico o espiritual hay mucho de ello, con su correspondiente difusión mediática).
“El turista actual lo que menos
pretende es una experiencia de
aprendizaje (en todo caso, para
eso está Internet)”.
pretende es una experiencia de
aprendizaje (en todo caso, para
eso está Internet)”.
A diferencia del “viaje de formación” que emprendían algunos miembros de las élites del siglo XIX durante varios meses o años y que marcaba su conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismos, el turista actual lo que menos pretende es una experiencia de aprendizaje (en todo caso, para eso está Internet).
Mas bien, el turista aprende a disfrutar de la vida sin conmoverse demasiado con el sufrimiento ajeno: puede tomarse una foto con un almuerzo delicioso en un país donde hay muchísima gente pobre y la siguiente instantánea es con los mismos pobres. En todo caso, sabe que se irá pronto y así los problemas sociales que le rodean quedarán muy lejos.
Y, de esta manera, el turista es un sujeto narcisista, que también puede volverse un sujeto cínico. No se le puede pedir comprometerse con los problemas de países donde estará poco tiempo y también es ajeno a los problemas de su propio país, porque no está allí. Por ello vive un doble desapego, lo que constituye una protección para no involucrarse y no sufrir. No hay espacio entonces para pensar en una utopía (Bauman, 2007, p. 21) ni destinada a la sociedad que se visita ni a la sociedad de origen y, en realidad, la idea en muchos viajes es pasar varios días sin tener que pensar.
La gente local se vuelve simplemente un escenario o un marco desde el que el turista muestra su experiencia de disfrute. Aun el llamado turismo vivencial puede ser una nueva forma de espectáculo, donde uno se presenta como personaje solidario y, en pocos días, la familia pobre que lo acogió pasa al olvido.
Para poder viajar así, es muy útil aprender a ejercer el desapego que menciona Lipovetsky (2012, p. 76). Entonces uno puede visitar un país injusto, convulsionado o gobernado por un régimen que no le agrada. Por ejemplo, Marruecos, Egipto o Turquía logran presentar a los turistas un exotismo sin amenazas, controlado, siempre que no se ose buscar conocer el mundo real. En realidad, lo mismo ofrece el turismo en el Perú. De hecho, ahora lo diferente no causa temor, sino, más bien, interés (Han, 2012, p. 14). Recuerdo que alguna vez una turista española me dijo: “Al fin cuando llegué a Puno encontré lo que yo quería: algo totalmente diferente”. Ella se había decepcionado de Lima porque le parecía “demasiado normal”.
Conclusión
Hace unos años, mi madre y yo rompimos con la lógica de los tours que nos llevan a “los mismos lugares de siempre” y optamos por alejarnos de las muchedumbres solitarias. Desde entonces, somos nosotros los que creamos nuestro propio guion y preferimos visitar lugares menos conocidos como Tesalónica, Galicia o Jerez de la Frontera. En ellos, podemos disfrutar siendo los únicos foráneos y, a veces, incluso los únicos presentes. Hemos obtenido así fotos bellísimas, con lo que le hemos logrado dar la vuelta a la concepción masiva del turismo… ¿O quizá hemos mantenido así la imagen de que nuestros viajes son únicos?
Mi madre, que conoció por más de setenta años la sociedad disciplinaria, con sus deberes y prohibiciones, ha logrado incorporarse con bastante éxito a la actividad turística y a la tecnología, pero mantiene sus perspectivas religiosas y éticas. Por ello me pregunto ¿cómo se desarrollarán los niños y adolescentes que solamente han conocido la sociedad del rendimiento? ¿Cómo se desarrollarán los hijos de los adultos que desean vivir sin apego o conexión? ¿Cuál será el futuro de una sociedad donde lo común es no tener nada en común?
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
América Televisión. (19 de febrero de 2014). Turistas se grabaron corriendo desnudos en Machu Picchu. https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/turistas-se-grabaron-corriendo-desnudos-en-machu-picchu-n128400
Bauman, Z. (2007). De la vida en un mundo moderno líquido. En Z. Bauman, Vida líquida (pp. 9-25). Paidós.
Debord, G. (2010 [1967]). La sociedad del espectáculo. Pre-textos.
Groys, B. (2014). Poética versus estética. En B. Groys, Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea (pp. 9-19). Caja Negra.
Han, B. (2012). La sociedad del cansancio. Herder.
Han, B. (2013). La sociedad de la transparencia. Herder.
Lipovetsky, G. (2012). La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Anagrama.
Panamericana Televisión. (24 de agosto del 2019). Expulsan a turistas por tomarse fotos desnudos en Machu Picchu. https://panamericana.pe/24horas/nacionales/273064-cusco-expulsan-turistas-tomarse-fotos-desnudos-machu-picchu
Piqué, E. (21 de agosto de 2016). Venecia pierde la paciencia con la mala conducta de los turistas. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/venecia-pierde-la-paciencia-con-la-mala-conducta-de-los-turistas-nid1930114
Portocarrero, G. (2010). El (des)orden social peruano. En Portocarrero, G., Oído en el silencio. Ensayos de crítica cultural (pp. 305-306). Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
Radioprogramas del Perú. (13 de enero de 2020). Policía detiene a seis turistas acusados de causar daños en templo de Machu Picchu. https://rpp.pe/peru/actualidad/machu-picchu-policia-detiene-a-seis-turistas-acusados-de-causar-danos-en-templo-y-defecar-en-santuario-noticia-1239404