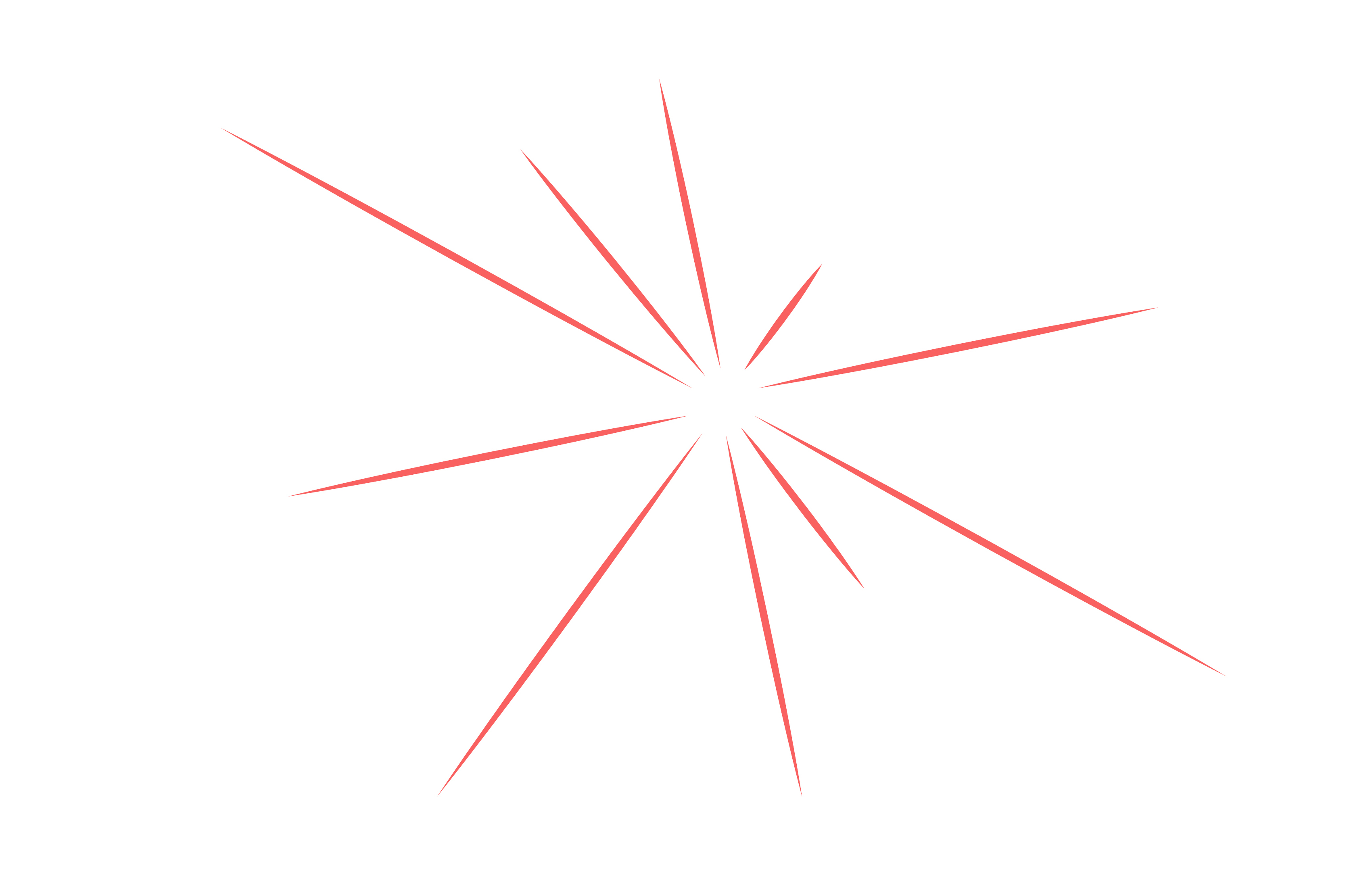Vivir en el exilio
Riesgos de los viajes en el tiempo y la figura del exilio. Mirar el pasado para examinar el presente y
pensar el futuro.
Armando Bustamante Petit (Pontificia Universidad Católica del Perú)
En el
Exilio te agarras a lo que tienes,
a lo que no te han quitado (todavía).
-Joyce Carol Oates
a lo que no te han quitado (todavía).
-Joyce Carol Oates
 Fuente:
Geralt, para Pixabay. https://pixabay.com/es/illustrations/tiempo-reloj-cabeza-mujer-rostro-1739629/
Fuente:
Geralt, para Pixabay. https://pixabay.com/es/illustrations/tiempo-reloj-cabeza-mujer-rostro-1739629/“Mary Ellen Enright” se siente sola, abrumadoramente sola. Es como si le hubieran vaciado el cuerpo desde dentro, piensa. ¿De verdad estaba viva? Es 1959 y lleva Introducción a la Psicología en la Universidad Estatal de Wainscotia, en Wisconsin, aunque sabe que las mujeres que van a estudiar allí, más que para cultivar una profesión, lo hacen solo para buscar marido, un buen partido con el que tener hijos, la única manera de realizarse en la vida. Ella, más bien, se siente como una extranjera, como si hablara otro idioma, desconectada. O, también, como si viviera en cuarentena, como si fuera una convaleciente y todo el tiempo estuviera conteniendo un grito. Como si fuera culpable de algo, una sospechosa. O así cree que deben verla sus compañeras de residencia universitaria, por no querer cazar un esposo, por no pintarse los labios, por no arreglarse las cejas o fajarse cada mañana, por no obsesionarse con ser y verse femenina. Aunque pocas veces le falta compañía en este sitio que cada día se le hace más extraño, “Mary Ellen” se siente aislada, sin voz, y no está muy segura de poder perseverar. A pesar de sentirse invisible, sabe que está siendo vigilada por su comportamiento, juzgada a cada momento si cumple o no lo que sabe que debe cumplir, y a lo que se arriesga de no hacerlo. A Wainscotia, como al resto del Medio Oeste norteamericano, le dicen el Lugar Feliz y, en el Lugar Feliz, “Mary Ellen” sonríe sin parar. Tiene que ocupar su sitio. Esa es su situación, piensa, si tiene suerte y se adapta, tal vez todo sea mejor. O no. La verdad es que la mayor parte del tiempo no se siente ella misma, puede observarse desde lo alto como un cuerpo sin vida que le inspira compasión. Como una zombi. Una exiliada.
“Mary Ellen Enright” bien podría ser un testimonio más de los que, a principios de los años sesenta, recogió Betty Friedan (1963) para escribir La mística de la feminidad y denunciar lo que llamó “el problema que no tiene nombre”, esa forma de las mujeres norteamericanas de la época de sentirse vacías, incompletas, asfixiadas, como si no existiesen, “un extraño sentimiento de desesperación” y de “sentir ganas de gritar sin ningún motivo”, avergonzadas y culpables de guardar esos sentimientos, a pesar de tener todo lo que supuestamente podrían querer en la vida, “salud, hijos sanos, una encantadora casa nueva, bastante dinero, un marido con un gran porvenir”, y, sin embargo, “no sentirse vivas” (2009, pp. 57-58). O, por lo menos, “Mary Ellen” podría ser alguien demasiado consciente de que, en su extrañamiento e inconformidad, va camino de convertirse en el “ama de casa que no se da cuenta de lo feliz que es” (2009, p. 60), a pesar de vivir en el corazón mismo del Lugar Feliz.[1]
Pero “Mary Ellen” no es un caso de la vida real como los citados por Friedan o, más bien, no solo es eso, si creemos, con Sarah Ahmed (2017), que el poder de la ficción que se enriquece de casos individuales está en “usar nuestros particulares para desafiar lo universal” (p. 10). “Mary Ellen Enright”, cuya verdadera identidad es Adriane Strohl, es, en realidad, la narradora y protagonista de la novela distópica Riesgos de los viajes en el tiempo (2019), de la norteamericana Joyce Carol Oates, donde una joven que vive en un Estado totalitario del año 2039, condenada por Traición y Cuestionamiento de la Autoridad, es exiliada, vía teletransportación temporal, al año 1959, bajo una nueva identidad e instrucciones de conducta rígidas, como si se tratara de una prisión.
Para Adriane, convertida en “Mary Ellen”, vivir en la Zona Nueve, como le llaman a esta cárcel temporal las autoridades de su tiempo, es experimentar en carne propia lo que Friedan decía de las mujeres de 1960, quienes “al igual que los reclusos, se sienten excluidas del mundo” (p. 59). La vida en la Zona Nueve también permite examinar críticamente el modelo de “feminidad” basado en la esposa y madre ideal que Silvia Federici (2004) ha explicado como resultado de un largo proceso de hostilización y domesticación de las mujeres a manos de un sistema de dominación capitalista y patriarcal, que las redujo a una función doméstica y reproductiva, esto es, la idea —necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo capitalista— de un ama de casa a tiempo completo, fuera del mercado laboral asalariado, cuya creación, hacia el siglo XIX, redefinió “la posición de las mujeres en la sociedad y en relación con los hombres (…); no solo sujetó a las mujeres al trabajo reproductivo, sino que aumentó su dependencia respecto de los hombres” (p. 112).[2]
En dos o tres siglos, este proceso de domesticación hizo que se pasara de la demonización de la mujer desafiante y rebelde[3] a la exaltación del ama de casa pasiva y obediente, en un proceso naturalizador y esencialista de lo que debía o no ser la mujer; un proceso, finalmente, de borramiento de agencia y de autonomía.
Así, teletransportada a un tiempo histórico con estas taras de género en pleno apogeo, aislada de su época original y de su familia, desprovista de cualquier lazo o posibilidad de comunicación, prohibida de entablar relaciones íntimas o de movilizarse más allá de una distancia establecida, monitoreada en todo momento, en absoluta soledad, y desde la conciencia de la vida que ha perdido, Adriane sufre como el peor de los castigos vivir un pasado que para las otras estudiantes de Wainscotia es nada más que su presente, lo “normal”, lo que es. Desde esa conciencia, se plantea asumir su posición de exiliada, “como un animalito en un experimento de Skinner”, en una de las varias referencias que Oates incluye del conductismo y la ingeniería social controlista de moda en la época. “De la misma manera que un animalito de laboratorio —condicionado para quedarse inmóvil ante un estímulo visual amenazador— no entiende por qué le domina la parálisis, yo cerré los ojos y me quedé muy quieta” (Oates, 2019, p. 214).
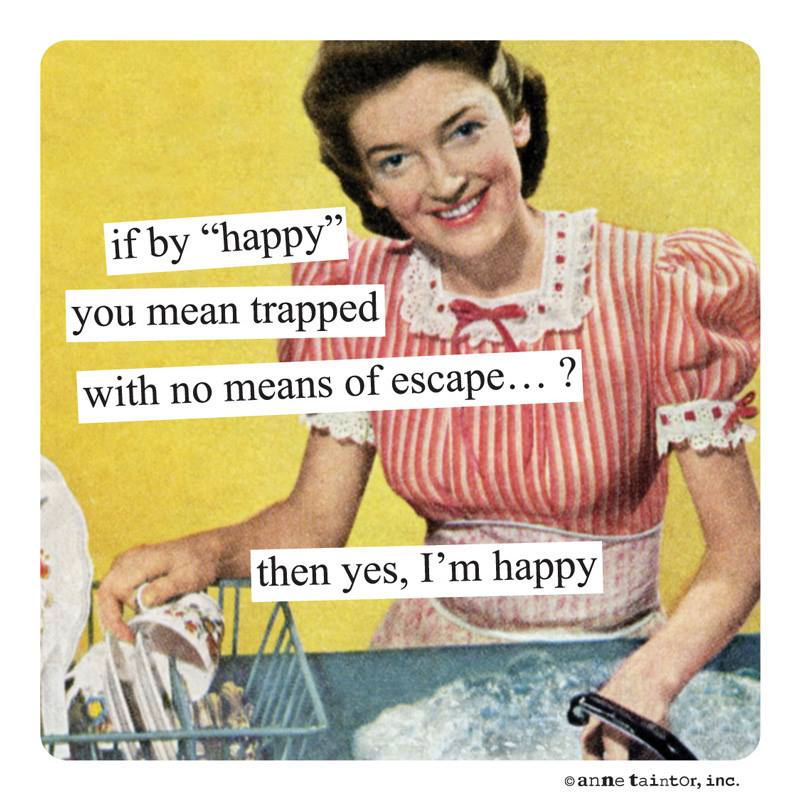 Fuente:
Anne Taintor, inc. https://www.facebook.com/annetaintorinc/photos/pb.100044400820462.-2207520000./10153672759573167/?type=3
Fuente:
Anne Taintor, inc. https://www.facebook.com/annetaintorinc/photos/pb.100044400820462.-2207520000./10153672759573167/?type=3
En efecto, ¿qué peor sanción podría imponérsele a una mujer del futuro (o del propio presente) que ser enviada a un pasado donde tendrá menos derechos —tanto legales como prácticos— incluso de los que ya posee, menor capacidad de movimiento, y donde su género es codificado de tal modo que restringe sus posibilidades de comportamiento? Y, sin embargo, es un tipo de opresión y control no muy diferente, en el fondo, al que Adriane ya estaba expuesta en su época original. En 2039, un Estado omnipresente vigila cada movimiento del libre pensar —se convirtió en sospechosa por quedar en primer puesto de su escuela y fue condenada tan solo por escribir un discurso de graduación cargado de preguntas incómodas en lugar de verdades autorizadas— y los ciudadanos viven bajo el temor constante de ser exiliados o, peor aún, vaporizados (y con ello aniquilados de todo recuerdo), ante cualquier acto de desobediencia o que pueda ser interpretado por las anónimas y ubicuas autoridades como disidencia o traición.
“En efecto, ¿qué peor
sanción podría
imponérsele a una mujer del futuro
(o del propio presente) que
ser enviada
a un pasado donde tendrá menos derechos
—tanto legales como
prácticos— incluso
de los que ya posee, menor capacidad de
movimiento, y donde su género es codificado
de tal modo que restringe sus posibilidades
de comportamiento?”.
“Mirar hacia atrás nos ayuda a mirar hacia adelante”, ha dicho Nancy Fraser (2008, p. 137) en su defensa por reconstruir los caminos recorridos por el feminismo para arrojar luz a los desafíos de la actualidad. Es decir, nuestra mirada del presente puede enriquecerse si parte de examinar críticamente el pasado y, desde ahí, imaginar el futuro. Proyectarse hacia adelante implica, entonces, cuestionar cualquier noción absoluta de historización, especialmente si se tiene en cuenta que la Historia, en tanto narración de narraciones, suele verse a sí misma como la única versión posible, una versión que, además, tiende a ocultar los intereses de quienes la escriben desde una posición hegemónica y de poder. Esa posición, siguiendo a Federici, pero también a Simone De Beauvoir (1999 [1949]), ha sido la de los hombres, pues “toda la Historia la han hecho los varones” (p. 23).[4] Lo que se entiende por Historia no es, pues, inamovible o incuestionable, aunque se pretenda desde el poder, ni tampoco lineal o unidireccional, está en constante reescritura y revisión, de acuerdo a unas perspectivas continuamente móviles que permiten develar miradas marginales o borradas.
En ese sentido, la ciencia ficción feminista y distópica de Joyce Carol Oates nos permite revisitar el pasado desde el punto de vista de las mujeres y, al hacerlo, tener la mirada puesta no solo en las evidencias de limitaciones y opresiones lejanas en el tiempo, sino también en las problemáticas que pueden seguir persistiendo en el presente y en las posibilidades que puede traer o no el futuro. En palabras de Fredric Jameson (2009), la ciencia ficción utópica, pero también las distopías críticas como la que propone Oates, son “una meditación que, partiendo hacia lo desconocido, se encuentra irrevocablemente plagada de lo completamente familiar y, por lo tanto, se ve inesperadamente transformada en una contemplación de nuestros propios límites absolutos” (p. 828). Hay en la ciencia ficción, pues, una preocupación constante por el presente desde el que se generará el mañana; un presente, además, condicionado por lo que lo precede y que, “cuando volvemos de las construcciones imaginarias de la ciencia ficción, se nos ofrece en forma de pasado remoto del mundo futuro”[5](p. 827), es decir, como una etapa histórica cuyos impactos deben abordarse y tenerse en cuenta.
 Fuente:
Composición propia, foto de la autora por Kyle Kielinski/The Guardian.
Fuente:
Composición propia, foto de la autora por Kyle Kielinski/The Guardian.“La ciencia ficción
feminista y distópica
de Joyce Carol Oates nos permite
revisitar el pasado desde
el punto de
vista de las mujeres y, al hacerlo,
tener la mirada puesta no solo
en
las evidencias de limitaciones y
opresiones lejanas en el tiempo,
sino
también en las problemáticas
que persisten en el presente
y en
las posibilidades
que puede traer o no el futuro”.
Con esperanza, pero también con temor, entonces, se proponen escenarios ficcionales completamente familiares que, de un modo u otro, abordan los límites de nuestro presente y, en el caso de lo distópico, incluso la aprensión de lo que puede ser. En esa línea, Jameson (2009) identifica la ciencia ficción estadounidense, de la que Oates bebe directamente, con una propuesta “cuyas afinidades con la distopía y no con la utopía, con las fantasías de regresión cíclica o de imperios totalitarios del futuro, han sido marcadas hasta ahora” (p. 851). No es raro, entonces, que Oates, en Riesgos de los viajes en el tiempo, se ocupe de prejuicios y violencias de género supuestamente superados y de un totalitarismo asfixiante, omnipotente y omnipresente.[6]
Esto último, sobre todo, por las perturbadoras similitudes que pueden trazarse entre un restrictivo 1959 y un tiránico 2039, y todo el abanico de contingencias potenciales entre ambos puntos, entre la vigilancia autorregulada y la tipificación de las conductas de la sociedad disciplinaria y panóptica que proponía Foucault (1976), por un lado, y la sociedad de espionaje y control tecnológico y militar delineada por Donna Haraway (1995 [1983]), por el otro, donde “los aparatos microelectrónicos están en todas partes, pero son invisibles”[7] y donde “la ubicuidad y la invisibilidad de los cyborgs” se ha convertido en “la última imposición de un sistema de control en el planeta (...) en nombre de la defensa nacional[8], la apropiación final de los cuerpos de las mujeres en una masculinista orgía de guerra”[9] (pp. 261-263).
Con esta mirada a la vez histórica y futurista, Oates propone, entonces, un contrapunto entre dos formas de control y vigilancia, y entre ellas una continuidad en la opresión que experimenta y percibe Adriane/“Mary Ellen”, dentro y fuera del exilio. “Me pareció un misterio que, en Zona Nueve, pese a haber tanta libertad, no se sintiera como libertad” (Oates, 2019, p. 136). ¿Puede ser, entonces, la figura del exilio en un pasado limitante para las mujeres, como los años cincuenta o sesenta, una manera de pensar lo que siguen afrontando hoy? ¿Cómo se interpreta esta revisión de la historia desde lo contemporáneo? ¿Qué ecos, qué fantasmas y desafíos actuales gatilla? Y, desde lo simbólico, vivir en el exilio, experimentar, en términos de Carole Pateman (1995 [1988]), un acceso limitado a la ciudadanía —con una libertad civil solo aparente, con la normalización de su rol secundario y reproductivo en la sociedad, alejadas de lo público en tanto auténticos “individuos”[10], sin verdaderas aspiraciones profesionales o educativas, en una posición subordinada, como las mujeres de mediados del siglo XX en la novela—, ¿puede ser todo ello una manera de reevaluar desde la actualidad las naturalizaciones de lo “femenino” que aún permanecen y, más aún, de reivindicar un punto de vista tradicionalmente marginado o borrado, es decir, “unas voces engendradas (¿engeneradas?) por la circunstancia mujer”? (Rivero, 1994, p. 24). En esa medida, ¿la continuidad de las diversas formas de un mundo patriarcal es equiparable, para las mujeres, a la noción de un exilio o de una ciudadanía de segundo orden que debe afrontarse en el día a día? ¿Se puede afirmar que ser mujer en un mundo patriarcal, de algún modo, puede llegar a ser como vivir en el exilio, tal y como parece plantearlo Oates?
“Con esta mirada a la vez
histórica
y futurista, Oates propone, entonces,
un contrapunto entre dos formas
de
control y vigilancia, y entre ellas una
continuidad en la opresión que
experimenta y percibe Adriane/‘Mary
Ellen’, dentro y fuera del exilio”.
Vemos a Adriane Strohl tratar de vivir, como puede y sumamente extrañada, la vida de “Mary Ellen Enright” en una sociedad que le toca ir descubriendo, pero siempre sin quebrar las reglas impuestas desde su futuro. Así, la observamos frustrarse por igual con las nulas opciones de las mujeres en Wainscotia de tener un espacio en lo académico —“Se diría que el sexo femenino no existía” (Oates, 2019, p. 109)— que con la imposibilidad de expresarse con libertad por temor a quebrantar las normas de su sentencia —“Corrí escaleras arriba. Agradecida de haberme escapado sin decir nada equivocado que se pudiera utilizar contra mí” (Oates, 2019, p. 121)—. La vemos, también, enamorarse de su profesor de psicología, Ira Wolfman, de quien termina descubriendo que es, como ella, un exiliado, pero no condenado por el simple hecho de pensar con libertad, sino por cometer un delito más concreto y público: ciberterrorismo.[11] Wolfman, además, como hombre, vive una experiencia en el exilio de los años cincuenta muy diferente que la de “Mary Ellen” como mujer: es un asistente de cátedra y profesor universitario respetado, que se ha adaptado a la perfección a su pretendido castigo, un personaje con cierto poder que, por inercia, se aprovecha de que Adriane caiga “bajo su hechizo” (Oates, 2019, p. 122) y base en él su única esperanza de sobrevivir emocionalmente. “No tenía tiempo para soñar con nadie que no fuera Ira Wolfman” (p. 122) o, también, “Quería impresionar a Ira Wolfman, que se sintiera orgulloso de mí” (p. 186). En ese sentido, el devenir emocional de Adriane/“Mary Ellen” está en línea con el análisis que hace Shulamith Firestone (1976 [1973]) sobre cómo “la mayor parte de las mujeres no dejan nunca de buscar la aprobación y el calor directos” y cómo “la cultura masculina fue construida sobre el amor de las mujeres y a sus expensas” (p. 160).[12]
Por otra parte, en la misma línea de ese paralelismo de controles, los recuerdos de Adriane del año 2039 la llevan a admitir que, como le indica Wolfman, en comparación con Zona Nueve, su tiempo original “tampoco es tan claramente superior” (p. 220), al ser un lugar donde “nada se olvida nunca” y donde “nadie va a ningún sitio donde no esté ya” (p. 27), en una descripción que recuerda a la idea de la mujer como casta subyugada e inmóvil que propuso el feminismo radical de los años sesenta.
Todo esto, las tribulaciones emocionales de Adriane, así como su papel sometido tanto en 1959 como en 2039, y la clara distancia entre el exilio que experimenta ella en comparación con el de Wolfman (“No es un sitio tan terrible”, dice él [Oates, 2019, p. 108]), permiten evidenciar la política y las opresiones detrás de las diferencias de género de una manera transversal. Como señala Pateman (1995), “la diferencia sexual es una diferencia política, la diferencia sexual es la diferencia entre libertad y sujeción” (p. 15). La diferencia, acaso invisibilizada, pues, entre sentirse en el exilio y sentirse en casa.[13] En ese sentido, como sostiene Elaine Showalter (1981), para iluminar áreas históricamente oscuras debemos, por un tiempo, enfocarnos en preguntas centradas en las mujeres (p. 198), en la manera en la que ellas experimentan el mundo desde su circunstancia, o “viajar con la etiqueta mujeres”[14], como lo ha llamado Sarah Ahmed (2017, p. 14), quien también señala que “para ocuparnos de las mujeres tenemos que desaprender cómo hemos aprendido a filtrarlas: tenemos que aprender a no ignorarlas” (p. 308).
Ese desaprender implica ser conscientes de la persistencia “de lo que precisamente deseamos hacer llegar a su fin” (Ahmed, 2017, p. 6) y rechazar cualquier fantasía negacionista de que pasados como el que plantea Oates, o como el que analizan Friedan o Federici, han sido ya superados en todas o en la mayoría de sus dimensiones, omitiendo, por otra parte, sus efectos permanentes. Ya en 1949, De Beauvoir (1999) hacía alusión a estos intentos de negación, especialmente de los hombres (aunque podría ampliarse, hoy, a la razón patriarcal compartida por muchos y muchas): “El hombre puede persuadirse de que ya no existe entre los sexos una jerarquía social, y de que, en conjunto, a través de las diferencias, la mujer es una igual” (p. 28).
Esta conciencia de lo que persiste, que es una forma de inconformidad, significa estar siempre en la búsqueda de superar esa sensación de incomodidad e incluso de desprotección en un mundo sin hospitalidad, que se transita como si se tratara de un exilio o, como lo ha llamado Ahmed (2017), experimentar el feminismo “como un cuerpo que no se siente como en casa en el mundo” (p. 12), que también remite al “agobiante pesar del extrañamiento” y a ese “estar siempre fuera de lugar” a los que Edward Said (2005) relaciona con la condición del exiliado (pp. 103, 108). Es decir, superar esa sensación, visibilizarla, mostrar que es real y que persiste en el hoy, resistirla. Dentro de las complejidades de su condición de exiliada y de ciudadana vulnerable, que para ella son especialmente duras en tanto consciente de la duplicidad de su situación, Adriane/“Mary Ellen”, a pesar del control y de la represión a la que es sometida, resiste. Como señalaba Foucault (2002), “donde hay poder hay resistencia, y no obstante (precisamente por esto), esta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder” (p. 91).
Exilio significa que no puedes tener la cabeza libre para pensar en nada que no sea el Exilio. Mientras que otras personas no cuestionan jamás los condicionamientos de su existencia, nosotros lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué estoy aquí, cuándo me sacarán de aquí, quién me está vigilando, quién me controla, se trata precisamente de la persona que me invita a confiar en ella? ¿Qué motivos tendrá para denunciarme? ¿Cuál será el pliego de cargos y el resultado del juicio? (Oates, 2019, p. 116)
El propio relato de Adriane, de corte testimonial, es en sí mismo un acto de resistencia, un intento por dejar registrada una experiencia y, sobre todo, un “deseo de volver a casa” (Oates, 2019, p. 73). Esto es, combatir la sensación de vivir en el exilio desde la circunstancia mujer, aprender de los diversos mundos transitados especialmente “cuando estos no se acomodan a nosotras” (Ahmed, 2017, p. 10).
“Esta conciencia de lo que persiste,
que es una forma de inconformidad,
significa estar siempre en la búsqueda
de
superar esa sensación de incomodidad
e incluso de desprotección en un mundo
sin
hospitalidad, que se transita como
si se tratara de un exilio”.
que es una forma de inconformidad,
significa estar siempre en la búsqueda
de superar esa sensación de incomodidad
e incluso de desprotección en un mundo
sin hospitalidad, que se transita como
si se tratara de un exilio”.
Nancy Fraser (2008) decía que, en la lucha feminista, debería buscarse una integración equilibrada entre las tres dimensiones de la justicia de género, esto es, entre la redistribución, el reconocimiento y la representación (p. 155). En ese sentido, insistir en la persistencia de ese desequilibrio forma parte, también, de reconocer que, efectivamente, hay cosas a las que deseamos ponerles fin que todavía continúan. Esta inconformidad se cristaliza en libros distópicos como Riesgos de los viajes en el tiempo, que evidencian coyunturas históricamente opresivas y desvelan perspectivas invisibilizadas con la mirada puesta en las luchas del presente. Libros escritos por mujeres, como la también distópica El cuento de la criada (1984), de Margaret Atwood, cuyo éxito editorial (y luego televisivo) refuerza la exigencia actual, cada vez mayor, de desmontar la naturalización de la mujer como limitada a las tareas domésticas y reproductivas, tareas cuya redefinición, junto con la de las relaciones hombre-mujer, a decir de Federici (2004), “no dejan dudas sobre el carácter construido de los roles sexuales en la sociedad capitalista” (p. 26), lejos de los discursos globales de liberación y empoderamiento, y más cerca de un sistema autoritario que busca controlar a las mujeres. Libros, pues, “que le dan palabras a algo, a un sentimiento, a una sensación de injusticia, libros que al darnos palabras nos dieron fuerzas para seguir adelante” (Ahmed, 2017, p. 1).
Desde los ojos de Adriane Strohl, y también de “Mary Ellen Enright”, podemos ver cómo se construye el discurso sobre “lo femenino”, el peso de la autoridad de los hombres, la mirada tutelar sobre las mujeres, la diferencia sexual que es también política e incluso laboral, la dependencia, la idea tradicional de familia, los prejuicios que recaen sobre quienes no encajan en la expectativa social, la imposición del silencio y de la culpabilidad, el temor a alzar la voz o a deshacerse de las ataduras y controles, el encierro simbólico en la “caja de Skinner”[15], el adormecimiento eventual del sujeto —su “desmaterialización”, en la metáfora de la vaporización (Oates, 2019, p. 73)—, o el peligro, el riesgode que esto ocurra. Los antiguos y nuevos mapas del infierno, el borramiento en el exilio.
En las escenas finales de la novela, luego de un intento de huida de la Zona Nueve junto con Ira Wolfman, quien aparentemente resulta “vaporizado”, y luego de que se nos sugiere que Wainscotia es, tal vez, una simulación de realidad virtual[16], Adriane da el paso final en su proceso de conversión en “Mary Ellen”. Luego de algunas semanas en el hospital, por supuestamente haber sobrevivido a un rayo caído del cielo —el ataque contra Wolfman—, Mary Ellen, ya sin comillas y sin recuerdos sobre su antigua identidad, termina por integrarse a la vida de la Wainscotia de 1960, un año después de su teletransportación, incluso después de conocer en el hospital a un viejo tío exiliado que la pone al tanto de su situación, sin mucho éxito. Conoce a un escultor, puesto en su camino específicamente para salvarla del rayo, y se muda a vivir con él a una granja en las afueras de la ciudad, rodeada de niños a quienes cuidar. Además de estas tareas reproductivas y domésticas, continúa sus estudios, pero ya sin expectativas académicas reales, y, como en una utopía, ahora sí, termina por asimilar, en mente y cuerpo, la idea de Lugar Feliz[17]. “Y pienso: Estoy en el sitio en el que me corresponde, en el momento debido” (Oates, 2019, p. 307).
Adriane, convertida finalmente en Mary Ellen, termina por encarnar lo que antes tanto temía ser, recién llegada a Wainscotia, y aún consciente de cómo estaba transitando el mundo bajo el peso del exilio. “Una sonámbula de la que te compadeces y a la que no quisieras despertar” (Oates, 2019, p. 58), como la percibieron sus compañeras cuando ella aún sabía que era Adriane, cuando aún se resistía a la asimilación. “Como una zombi. Exiliada. Era inevitable preguntárselo: ¿Sabe un zombi que es una zombi? ¿Cómo entendería un zombi lo que le pasa?” (Oates, 2019, pp. 73-74). De cuando en cuando, sin embargo, a pesar de proclamar que es feliz, siente ganas de llorar “sin motivo aparente” (p. 314). Quizá Mary Ellen ha terminado por enterrar en las profundidades a Adriane, porque, como creía Betty Friedan (2009) sobre el problema que no tiene nombre, “puede ser menos doloroso, para una mujer, no escuchar la voz desconocida e insatisfecha que resuena en su interior” (p. 62).
“Las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica”, ha escrito Donna Haraway (1995) en su Manifiesto para cyborgs (p. 253). “La conexión entre el ‘futuro’ y el ‘pasado’ es tenue”, le hace decir, por su parte, Joyce Carol Oates (2019) al profesor Wolfman en Riesgos de los viajes en el tiempo (p. 220), mientras que para Mary Ellen, antes Adriane, ya instalada en el Lugar Feliz, acrítica y despojada de todo sentido de historia, “la vida es ahora, la vida no es pensar, ni reflexionar ni volver la vista atrás; la vida es lanzarse hacia delante; la vida es el momento presente” (p. 307). Con este final con aires pesimistas, Oates parece querer mostrarnos, con sutileza, pero sin perder potencia, los riesgos que suponen no solo los viajes en el tiempo, sino, sobre todo, ignorar todo lo que aún puede enseñarnos el pasado al revisitarlo para, desde el presente, imaginar y crear un futuro justo y mucho más abierto.
[1] Para entender aún mejor la felicidad impuesta a la que aluden Oates y Friedan, conviene revisar lo que escribió Simone De Beauvoir (1999 [1949]) sobre la confusión de la idea del interés privado con la idea de la dicha, en contraste con la esfera pública: “¿No son más dichosas las mujeres del harén que las electoras? El ama de casa ¿no es más feliz que la obrera? (...) Siempre resulta fácil declarar dichosa la situación que se quiere imponer: aquellos a quienes se condena al estancamiento, en particular, son declarados felices, so pretexto de que la dicha es inmovilidad” (p. 30).
[2] Para Federici (2004), la división sexual del trabajo, así como el posicionamiento de la familia y del matrimonio como instituciones clave, son inseparables de una política reproductiva capitalista y de una supervisión del Estado de la sexualidad y la procreación que lanzó “una verdadera guerra contra las mujeres, claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción”, así como el salario masculino se usó “como instrumento para gobernar el trabajo de las mujeres”, quienes sufrieron “un proceso excepcional de degradación social que fue fundamental para la acumulación de capital” (pp. 135, 112, 113).
[3] Federici (2004) analiza a profundidad la figura demonizadora de la bruja. La destrucción del poder de las mujeres, sostiene, se logró por medio de la caza y exterminio de las ‘brujas’ (p. 90).
[4]Esto significa que su construcción ha estado centrada en el hombre y, en ese proceso, “se ha pasado por alto a las mujeres, sus actividades y sus puntos de vista” (Lerner citada por Showalter, 1981, p. 198). A esto Celia Amorós (1991) lo llamó “una razón patriarcal” en tanto “sesgo sexista” (p. 79) en base al cual se han fundado discursos filosóficos, históricos, científicos, etc.
[5] “La ciencia ficción más característica no intenta en serio imaginar el futuro ‘real’ de nuestro sistema social. Por el contrario, sus múltiples futuros falsos cumplen la función muy distinta de transformar nuestro propio presente en el pasado determinado de algo todavía por venir” (Jameson, 2009, pp. 826-827).
[6] Más que un feminismo utópico, que, según Jameson (2009), buscaría eliminar, en la ficción, “la función de la mujer como garante de la reproducción social” (p. 614), representando una sociedad, por ejemplo, con guarderías comunitarias y comedores populares, es decir, versiones completamente transformadas de la familia burguesa (p. 613), lo que propone Oates es, en sentido contrario, lo que podría llamarse un feminismo distópico, con “imágenes patriarcales y fragmentos narrativos cuya forma final es el Gran Otro aterrador de las antiutopías” (p. 615).
[7] “La miniaturización se ha convertido en algo relacionado al poder”, sostiene Haraway (1995, p. 261). En efecto, “Mary Ellen” lleva un microchip implantado en el hipocampo para restringir sus recuerdos y, de paso, controlar su ubicación. “Algo no me funcionaba en el cerebro. El microchip y el teletransporte habían disminuido mi capacidad de pensar” (Oates, 2019, p. 109).
[8] Una defensa nacional que no es difícil de asociar con la División Disciplinaria de la Seguridad Nacional de los Estados de América del Norte (EAN) que controlan en 2039 lo que antes fueron Estados Unidos, Canadá y México.
[9] ¿La teletransportación a otra época y lugar puede calificar como metáfora relacionada al control del cuerpo? Por otro lado, que mayor orgía masculinista de guerra que el temor permanente a ser vaporizado por un Ataque por Dron Nacional (ADN) por un Estado altamente militarizado, como le ocurre desde el principio a Adriane/“Mary Ellen”.
[10]“La libertad civil es un atributo masculino y depende del derecho patriarcal”, sostiene Pateman (1995). “Lo que significa ser un ‘individuo’, un hacedor de contratos y cívicamente libre, queda de manifiesto por medio de la sujeción de la mujer en la esfera privada” (pp. 11, 22).
[11] Como señala Kate Millett en Política Sexual (1995 [1970]), “la mujer acusada de alguna violación de la ley suele adquirir una notoriedad que no guarda proporción con sus verdaderos actos” (p. 121).
[12] “La cultura (masculina) era (y sigue siendo) parásita, y se alimenta de la energía emocional de las mujeres sin reciprocidad”, apunta Firestone (1976, p. 160). Por su parte, en línea con la búsqueda de aprobación y contacto, dice Adriane: “Yo sentía el calor que se desprendía de su cuerpo, tumbado a mi lado, mirando al techo, solo consciente en parte de mi presencia” (Oates, 2019, p. 229). Por otro lado, Ira Wolfman termina siendo rechazado por las autoridades universitarias, lo que lo sume en depresión y rebeldía, lo que está en línea con “la necesidad de reconocimiento” que anota Firestone como específica de los hombres a partir de la obra de Freud.
[13] Aquí conviene señalar el concepto de exilio que propone Edward Said (2005): “Es la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su verdadero hogar” (p. 103, el subrayado es nuestro). Esto incluye el despojo no solo del territorio, sino también de la familia (p. 104), como se enfatiza en el caso de Adriane, a quien le duele especialmente haber sido separada de sus padres. Dice Said: “Los exiliados son siempre excéntricos que sienten su diferencia como una especie de orfandad” (p. 109).
[14] Travel under the sign women, en inglés.
[15] “¡Escribiría con la voz de una rata de laberinto! Me enfrentaría al enigma de la subjetividad desde el punto de vista del sujeto (desafortunada, impotente)” (Oates, 2019, p. 205), dice Adriane/“Mary Ellen”, al dar un examen sobre conductismo que será evaluado según normas rígidas de correcto/incorrecto, sin lugar a pensamiento crítico o análisis complejos.
[16] Aquí otro eco a lo que apuntaba Donna Haraway (1995) sobre cómo la ubicuidad y la invisibilidad de la sociedad de control tecnológico está relacionada “con la conciencia —o con su simulación” (p. 261), en referencia a la idea de simulacro de Baudrillard de copias sin original. “La microelectrónica [en la que se basa el microchip implantado a Adriane Strohl] es la base técnica del simulacro” (Haraway, 1995, p. 282).
[17] Cabe señalar que el nombre Wainscotia hace referencia, con ironía, a la noción de Wainscot Society, o sociedad de zócalo o panel de madera, tras la cual se esconde a simple vista un lugar extraordinario de gente sobrenatural (o ilusoria). El término fue acuñado por el reconocido escritor de ciencia ficción Robert Heinlein en 1958. El referente contemporáneo más reciente de este tipo de lugar oculto y mágico es Hogwarts, de la saga Harry Potter.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ahmed, S. (2017). Living a Feminist Life [Vivir una vida feminista]. Duke University Press.
Amorós, C. (1991 [1985]). Hacia una crítica de la razón patriarcal. Anthropos.
Bradbury, R. (1997). Introducción. Bailando para no estar muerto. En El hombre ilustrado (pp. 9-13). Booket.
De Beauvoir, S. (2009 [1949]). El segundo sexo. Debolsillo.
Federici, S. (2004). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Traficantes de sueños.
Firestone, S. (1976 [1973]). La dialéctica del sexo. En defensa de la revolución feminista. Kairós.
Foucault, M (2002 [1976]). Historia de la sexualidad. 1. La voluntad del saber. Siglo veintiuno editores.
Fraser, N. (2008). El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia. En Los talleres ocultos del capital. Un mapa para la izquierda (pp. 137-156). Traficantes de sueños.
Friedan, B. (2009 [1963]). La mística de la feminidad. Ediciones Cátedra.
Haraway, D. (1995 [1983]). Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX. En Ciencia,cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza (pp. 251-311). Ediciones Cátedra.
Jameson, F. (2009). Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción. Epublibre, Turolero editor digital.
Millett, K. (1995 [1970]). Política sexual. Ediciones Cátedra.
Oates, J. C. (2019). Riesgos de los viajes en el tiempo. Alfaguara.
Pateman, C. (1995 [1988]). El contrato sexual. Anthropos.
Rivero, E. (1994). Precisiones de lo femenino y lo feminista en la práctica literaria hispanoamericana. Inti: Revista de literatura hispánica, Nº40, Article 4, 21-45.
Said, E. (2005). Reflexiones sobre el exilio. En Reflexiones desde el exilio: ensayos literarios y culturales seleccionados por el autor (pp. 103-113). Debate.
Showalter, E. (invierno de 1981). Feminist Criticism in the Wilderness [Crítica feminista en el desierto]. Critical Inquiry, Vol. 8 (2), 179-205.